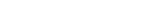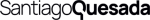De los movimientos higienistas del XIX a los CIAM de postguerra
Decíamos en la anterior entrega que la pandemia del COVID-19 ha servido de catalizador para poner en el centro del debate la relación entre arquitectura y salud. Por este motivo, han proliferado numerosas publicaciones que abordan la problemática conexión entre el hacer de una disciplina como la arquitectónica y el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedades o afecciones, que es la definición de salud adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En estas circunstancias, como un nuevo sello comercial destinado a vender un producto o un servicio, están apareciendo sintagmas como ‘casa sana’, en los que a un objeto artificial e inanimado se le atribuye una cualidad de ser vivo, humano o animal. Incluso, a raíz de la preocupación con la salud mental, están surgiendo trabajos académicos y libros que relacionan la Neuroarquitectura con los mandala, con los ejercicios de la Gestalt o con la nutrición.
En algunos casos, estos novedosos acercamientos no siempre están fundamentados en un cuerpo doctrinal solvente que los sostenga; otros parten de premisas sesgadas para conducir a conclusiones ideológicamente interesadas y, por último, hay otro conjunto de textos en los que es imposible entender lo que pretenden transmitir, porque todo el discurso es un magma indescifrable recubierto de citas, tan eruditas como esotéricas. Son aportaciones que tienen un cierto carácter de poshlot, palabra rusa empleada por Nabokov en 1967 para identificar dentro de la narrativa contemporánea lo que son: “clichés vulgares, filisteísmo en todas sus fases, falsa profundidad, imitaciones de imitaciones, pseudoliteratura cruda, estúpida y deshonesta”. La consecuencia inmediata de la propagación de este tipo de textos es la gran entropía que generan que, además de producir una enorme confusión, entorpece el avance del conocimiento.
Es necesario tomar distancia de este tipo de producción reciente y establecer, con datos y ejemplos concretos, de qué manera el entorno físico y ambiental influye en el bienestar y calidad de vida de las personas y cómo ha sido su decantación a partir de experiencias previas. En definitiva, exponer con la cortesía de la claridad cuál ha sido la génesis de la influencia de la arquitectura en la salud física, mental y emocional de la población, que es el objetivo que nos hemos marcado en estas ocho entregas en el boletín del IUACC.
El impacto de la arquitectura en el incremento de la salud ha sido un largo camino que comenzó con los movimientos higienistas de mediados del siglo XIX, nacidos de las demandas sociales provocadas por las insanas aglomeraciones urbanas surgidas tras la Revolución Industrial. De aquellas reivindicaciones nacieron nuevos conceptos y modelos urbanos como la Ciudad Jardín o la Ciudad Lineal.
Uno de los catalizadores para buscar soluciones higiénicas en los edificios, a comienzos del siglo XX, fue la carencia, durante décadas, de remedios eficaces frente a enfermedades como el cólera o la tuberculosis. Contra esta última enfermedad lo único que parecía funcionar eran el sol, la limpieza y el descanso, por lo que se empezaron a diseñar edificios atendiendo a esos aspectos como única solución paliativa a los síntomas de la dolencia, no a su curación. Se construyeron hospitales con grandes ventanas, sanatorios con enormes terrazas, viviendas elevadas del suelo para huir de la humedad y muebles aerodinámicos donde el polvo no se pudiera depositar o albergar gérmenes.
Algunos autores mantienen que, gracias al visionario planteamiento de los pioneros del Movimiento Moderno, la arquitectura vendría a ser la mesiánica disciplina que periódicamente remedia las situaciones de crisis, purificando edificios y construcciones, ya que las ciudades no son más que la consecuencia de las diversas epidemias que ha sufrido la humanidad a lo largo del tiempo, porque es el ser humano el que crea las condiciones de la enfermedad. Proposición que es un polshot que aviva aún más la mala conciencia contemporánea de la sociedad post-industrial. Con este sesgado planteamiento no es de extrañar que algunas propuestas que provienen de la disciplina arquitectónica se propongan como una nueva revelación, sin la cual los seres humanos no podrán subsistir. Sin embargo, la premisa de la que parte la anterior hipótesis es falsa, porque las insalubres contingencias ambientales sirvieron como reivindicaciones programáticas a los pioneros del Movimiento Moderno, pero no eran su objetivo. Sus prioridades estaban muy alejadas de dar una respuesta directa a los problemas funcionales derivados de una situación sanitaria. Su principal preocupación era social y, sobre todo, estética. Su fin era crear un nuevo estilo. Para las vanguardias arquitectónicas del siglo XX el mito salvador del ser humano era la máquina. Todo se debía someter a ésta, incluso la creación artística.
Basándose en que todos los edificios debían responder a unos estándares funcionales mínimos, las vanguardias propusieron una nueva arquitectura que debía ser expresión fiel del uso al que era destinada. Sus edificios, productos y objetos iban dirigidos a un prototipo único de individuo, al hombre-masa con deseos y necesidades homogéneas e iguales en todos los lugares del mundo. Con esos fundamentos, los arquitectos acabaron construyendo edificios que, como las máquinas, resolvían eficazmente los problemas funcionales requeridos, pero en los que difícilmente tenían cabida la necesidad de las personas a emocionarse, reconocerse o realizarse.
Los conceptos de vida y muerte, con sus respectivas emociones de alegría y tristeza, fueron excluidos de las instituciones asistenciales y sanitarias. La consecuencia fueron espacios impersonales y edificios abrumadoramente alienantes. Fieles a sus principios programáticos, los inmuebles sanitarios incorporaron cuestiones técnicas como la salubridad, la accesibilidad o la seguridad. Se construían basándose en los síntomas de las enfermedades y pensando en la curación médica como único factor útil para la sanación. Este planteamiento utilitario dio lugar a duras superficies estériles, a brillantes e incoloros espacios asépticos, a sistemas de ventilación artificial, a baterías de habitaciones mínimas o a largos corredores interiores aislados del exterior –sin luz natural, pero con lámparas hipersensibles a los ritmos circadianos– Hicieron de los edificios sanitarios eficaces factorías de sanación, pero sin identidad y sin alma. En pocas ocasiones se pensó en la componente emocional del usuario, sano o enfermo, cuando experimenta o vive estos espacios.
Durante la reconstrucción europea, como reacción frente a aquella máquina que tanta destrucción produjo durante la Segunda Guerra Mundial, el ser humano se volvió a colocar en el centro del pensamiento arquitectónico. En los CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne), que tuvieron lugar entre los años 1947 (Bridgwater) y el año 1956 (Dubrovnik), se llegó a la conclusión que era necesario volver a considerar a la persona como un ser dotado de identidad propia, con peculiaridades diversas que provocan una multiplicidad de situaciones y requieren diversos ambientes. Paralelamente, en 1945, Henry Sigerist, historiador y profesional sanitario, se refiere por vez primera a la promoción de la salud y del entorno como una de las cuatro acciones fundamentales en la atención médica, seguida por otras tres actividades como son la prevención de enfermedades, la curación y la rehabilitación. Un planteamiento que, junto con las aportaciones de Lalonde en 1974, fue básico para que la OMS (Otawa, 1986) estableciera que, en relación a la salud de la población, hay cuatro factores determinantes: los ambientales, los sociales, los asistenciales y los biológicos/genéticos.
Esa nueva perspectiva centrada en la persona que aportaron los últimos CIAM significó un cambio de visión decisivo para la arquitectura. Su asimilación fue lenta pero progresiva en el tiempo. Como veremos en la próxima entrega, se comenzó paulatinamente a modificar la manera de percibir y comprender los edificios y los entornos habitados de las ciudades.
—–
Post publicado en el Boletín del IUACC nº 126 del 24 febrero de 2022