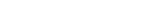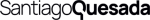|
Joseph Beuyes en la Friedrichshof, 26 de enero de 1983
|
A inicios del Cuatrocientos los florentinos tenían un problema: habían construido un enorme Duomo con un presbiterio de planta central dilatado por tres grandes ábsides y no sabían como cubrirlo. El cuerpo central tenía un diámetro exterior de 55 metros y la cúpula se debía alzar 110 metros sobre el suelo, siguiendo la forma del arco denominado como “quinto acuto”. Hasta ese momento la Opera del Duomo había sido un producto comunitario fruto de la participación de toda la ciudad, sin embargo, ante el problema técnico al que se enfrentaban y el periodo de dificultades económicas que estaban atravesando, decidieron convocar un concurso con el objetivo de recoger ideas y propuestas.
El concurso lo ganó Brunelleschi que en su respuesta, propuso construir dos casquetes sobrepuestos y colaborantes con cadenas de hierro y madera, una estructura autoportante para cada fase de la obra y por tanto un método constructivo sin necesidad de costosas armaduras internas.
Para construir la solución ganadora Brunelleschi redacta el primer proyecto de arquitectura conocido. El documento, escrito en 1420 y llamado “dispositivo”, constituye un verdadero programa con instrucciones ejecutivas. En sólo doce sintéticos puntos enuncia la exacta sucesión de todas las operaciones necesarias para cubrir la cúpula. El escrito, que prevé los trabajos y el momento de realizarlos, es un autentico proyecto, no sólo por la preocupación con la que son definidas las relaciones estructurales y el dimensionamiento formal de la obra, sino sobre todo por la descripción del aspecto que debía tener la cúpula “magnifica e inflada”, una vez finalizada.
Brunelleschi con su propuesta para la cúpula de Santa María del Fiore, fue capaz de incorporar los deseos de una sociedad y materializar la identidad que estaban buscando los florentinos, consiguió que la cúpula fuera un hecho colectivo. Con él surge la figura del arquitecto como alguien capaz de identificar e interpretar el espacio que flota en su época y además, construirlo.
Han pasado seiscientos años y la ciudad gremial ha sido sustituida por la ciudad mercantil, ciudad que es consecuencia de la sociedad a la que pertenece, fruto de una civilización que se ha convertido en una gran maquina productiva donde la figura del ciudadano libre, aquel con capacidad de pensar, de elegir, está fuertemente obstaculizada por la del individuo-masa: el productor, el consumidor, el competidor, el espectador, incapaz de estructurar una sociedad civil con criterio e iniciativa, pero siempre pendiente del IPC. Pertenecemos a un sistema que ha convertido los valores humanos en rígidas normas de mercado.
En estas circunstancias la arquitectura es entendida como un producto más del mercado y, en el mejor de los casos, como técnica que permite construir recintos para un uso determinado. Cuando desde la arquitectura se intenta dar respuesta a los requerimientos del hombre, se la descalifica y considera carente de significado. Lo importante es construir de acuerdo con las finalidades del mercado, no atender las necesidades y personalidad del ciudadano. El espíritu del medioevo o del Renacimiento, del hombre apoyado en la razón griega, ha sido sustituido por la razón mercantil, hija de la razón ilustrada.
Tiene razón Antonio Fernández-Alba cuando dice que el espacio de la arquitectura hoy recibe su significado y sentido en las oscilaciones del mercado financiero y que el arquitecto ha dejado de participar en la redacción del proyecto como sujeto individual. El arquitecto se encuentra atrapado entre el mercado y la arquitectura, entre las demandas mercantiles y su aspiración a proponer un ideal arquitectónico coherente. Conseguir trabajo se ha convertido en su primera preocupación y si es desagradable comercializar todo en la vida, hacerlo con el trabajo lo es mucho más. En estas condiciones, el arquitecto lucha por mantener su puesto en una sociedad donde resulta incomodo; una sociedad que paulatinamente lo está desplazando a empujones hacia la marginalidad y lo utiliza únicamente cuando a ella le interesa.
Según una reciente encuesta del Consejo Superior de Arquitectos, el arquitecto colegiado medio es “hombre, tiene 42 años y ejerce la profesión como liberal. Su remuneración anual bruta no alcanza los 45.000 euros al año; trabaja más de 44 horas a la semana y tiene 26 días de vacaciones al año”. La preocupación de los arquitectos más señalada en la encuesta, es la calidad de la construcción junto con la mala cualificación y formación de los oficios que intervienen en una obra.
El origen de los problemas comienza en las propias escuelas de arquitectura. Parece que las escuelas tienen como máximo lema el aforismo de Kahn: “los oficios se desarrollan en el mercado, la arquitectura pertenece a la universidad”. Interesante idea pero que mal interpretada se puede convertir en un despropósito. La academia es seducida por los dibujos de unas arquitecturas donde todo puede ser alterado, donde todo es intercambiable en una nueva realidad informática y telemática. Se estudian y veneran arquitecturas que se producen en Tokio, Nueva York o Paris por Koolhaas, Eisemann o Gehry. Arquitecturas que pone a nuestra disposición el mercado de las editoriales y que parecen pensadas para servir de fondo a un anuncio televisivo donde aparezca la última colonia, el último grifo o el coche más elegante. Se fomenta el empleo y uso del signo que además puede ser fácilmente fotografiado y posteriormente consumido. Pero, como decía Baudrillard, la más elevada función del signo es hacer desaparecer la realidad y enmascarar al mismo tiempo su desaparición y… este es el comienzo.
El joven arquitecto cuando ha aprendido a ser un maestro en el arte de la representación se enfrenta a su realidad, a su historia, a su pueblo, a sus clientes, a la administración, a los albañiles con sus técnicas de toda la vida… y se encuentra desarbolado, sin recursos, nadie lo ha enseñado a hacer arquitectura con los medios que va a tener disponibles en su entorno inmediato. Además, comienza a entender que a la sociedad sólo le interesa su oficio como técnico no lo que proponga como arquitecto y comienza a encerrarse en su particular burbuja para que su autoestima no decaiga.
Ralph Erskine mantenía que en el desarrollo de un proyecto, el cliente es un material de construcción tan importante como el hormigón, el ladrillo, la piedra, la madera o el acero. Independientemente de la calidad y cualificación del arquitecto, nunca hay buena arquitectura sin un buen cliente. Pero en nuestra realidad cercana lo que ocurre es que el cliente prescinde del arquitecto y lo soporta como un mal necesario y caro, siempre considera que le paga demasiado. No le interesan los argumentos del arquitecto, ni sus posibles reflexiones sobre los modos de vivir, sino que lo único que le importa es su casa como expresión de una situación económica alcanzada, “…en estas condiciones, el arquitecto, frente a la actitud del que solicita sus servicios, pero le trata como a un elemento secundario y casi siempre inoportuno, adoptará una actitud conformista y tenderá a demostrar ligereza en la ejecución de los proyectos”, comenta Coderch. El arquitecto, como pieza del mercado, necesita al cliente pero, a veces, no puede elegirlo.
 |
|
“Quisiera expresar con estos tonos un reposo absoluto”.
Carta de Van Gogh a su hermano Théo describiendo su cuarto de Arlés
|
El contrapeso en este sistema postcapitalista se supone que debería ser el Estado que, a través de la administración pública de sus recursos debería defender el interés general, en el que suponemos está la arquitectura como arte. Pero evidentemente no es así, la administración tiene una marcada tendencia a las construcciones emblemáticas, que son utilizadas por el poder político para explotar el enorme valor que tiene la imagen. Se construyen arquitecturas donde lo que importa es el espectáculo que desarrollan: la ciudad mercantil se complementa con la ciudad espectáculo, lo que importa es lo que se puede narrar de la obra, no lo que la obra narra en sí. Tenemos numerosos ejemplos cercanos: el Forum de Barcelona, la Expo de Sevilla.. para construir esas imágenes vuelven a ser necesarios los arquitectos, reconvertidos ahora en escenógrafos urbanos.
Sin embargo, cuando la administración aborda el tema estrella de investigación en la arquitectura moderna: la vivienda, a veces da pruebas de gran ligereza y una marcada improvisación. En nuestra comunidad hubo un tiempo, no muy lejano, donde se asumía que la arquitectura de la vivienda iba dirigida a mejorar y dotar de calidad de vida a los ciudadanos con recursos escasos y para ello el arquitecto se convertía en una herramienta fundamental para la construcción de una vivienda digna. Desgraciadamente, hoy en día, compartimos unos tiempos y habitamos unos lugares muy alejados del optimismo de finales de los años ochenta, de los dictados emancipadores de las vanguardias, de los Siedlung o de las operaciones de la Viena socialista en la que arquitectos y promotores públicos ensayaban soluciones para las necesidades de la vivienda.
La dificultad de administrar el modelo de sociedad en el que nos encontramos hace que ésta se burocratice y se intervenga en el mercado con las mismas reglas que éste impone. La administración se convierte en cliente-empresario y entiende el alojamiento como una cuestión estrictamente económica. Esto se traduce, debido a una racionalidad mal entendida, en una homogeneización de la producción en toda la comunidad, construyéndose tipos de viviendas standard que buscan la máxima rentabilidad y aprovechamiento de los solares, con una cierta indiferencia hacia la ciudad, pueblo, aldea o lugar donde se ubican. Parece secundario el interés en resolver problemas urbanos, de rehabilitación, implantación, soleamiento, etc. Naturalmente, en este caso, el arquitecto deja de ser interlocutor y se convierte en ejecutor de un proyecto técnico y, más tarde, en una figura incomoda que molesta a la empresa constructora durante la ejecución de la obra, si se mantiene es porque la ley lo exige y porque es el responsable de lo que pueda ocurrir.
Siempre quedan los concursos de arquitectura… los concursos son excelentes ocasiones para trabajar por méritos propios, sin pagar ningún tipo de servidumbre, sobre todo cuando se es novicio. Pero sus resultados no siempre son sinónimo de buena arquitectura, en primer lugar porque se realizan en la soledad del estudio, sin ningún interlocutor o comitente y los arquitectos estamos más atentos a las formas de representar que imponen las revistas, a la ingenua curiosidad de los políticos o a los lenguajes que crean las factorías de estudios de arquitectura mediáticos. Y en segundo lugar, porque como decía Frank Lloyd Wright: “…el mismo jurado es selección de mediocridades. Lo primero que hace el jurado es revisar los diseños y descartar los mejores y los peores, para como mediocridad, poder juzgar las mediocridades.”
Por lo demás, en bastantes ocasiones, los concursos buscan objetivos bastante diferentes de lo que declaran sus bases. Hay concursos que buscan una idea, imagen o autor que tengan una determinada repercusión mediática, hay concursos llamados de “ideas” que condicionan el futuro encargo a la viabilidad técnica de la solución ganadora… deberían llamarse concursos de “oficio”, en ellos las propuestas consistirán en soluciones correctas nada teóricas y que no cuestionen ni el planeamiento, ni las bases del concurso. Por último, hay un otro grupo de concursos, más extendidos y silenciados en los que, tras el fallo, el cliente sugiere al arquitecto, directa o indirectamente, el modelo de vivienda que hay que emplear, fuera del cual no hay proyecto, ni obra.
 |
|
Melnikov a la edad de 82 años
|
Estos datos, como dice Arturo Franco, son suficientes para “rebajar el nivel de autoestima, dejar de frecuentar al sastre y sustituir el puro por el chicle”. El panorama que ofrece el ejercicio de la arquitectura en nuestro entorno es preocupante.
Sin embargo, aún siendo conscientes de la realidad a la pertenecemos, estamos convencidos de que el arquitecto sigue siendo una piedra angular de nuestra sociedad, en la medida que es una persona capaz de interpretar y construir los espacios que ésta demanda. Y por esto mismo, el trabajo debe encontrar al hombre, no el hombre al trabajo.
Sólo trabajando con la máxima honestidad y sinceridad, no comerciando con nuestra firma, se devolverá a la profesión la dignidad perdida. Para ello, sería necesario entender nuestro entorno inmediato con humildad, trabajando con los recursos que el medio pone a nuestro alcance para, a partir de un programa dado, crear las mejores condiciones posibles para los seres humanos. Sólo así haremos posible la arquitectura.
Cuando Brunelleschi termina e inaugura la cúpula de Santa María del Fiore, su fama es universalmente celebrada, había sido capaz de resolver y construir la identidad que los florentinos estaban buscando. Sin embargo, la sociedad florentina seguía sin confiar en él y para la construcción de la linterna convocaron un nuevo concurso. Brunelleschi se vio obligado a competir con su propio maquetista Ciaccheri, con Ghiberti y con otros, pero a pesar de todo, volvió a ganar el concurso.
Jaén, Marzo 2004
REVISTA
ALMENAS, nº 4, pp. 16-18. descargar